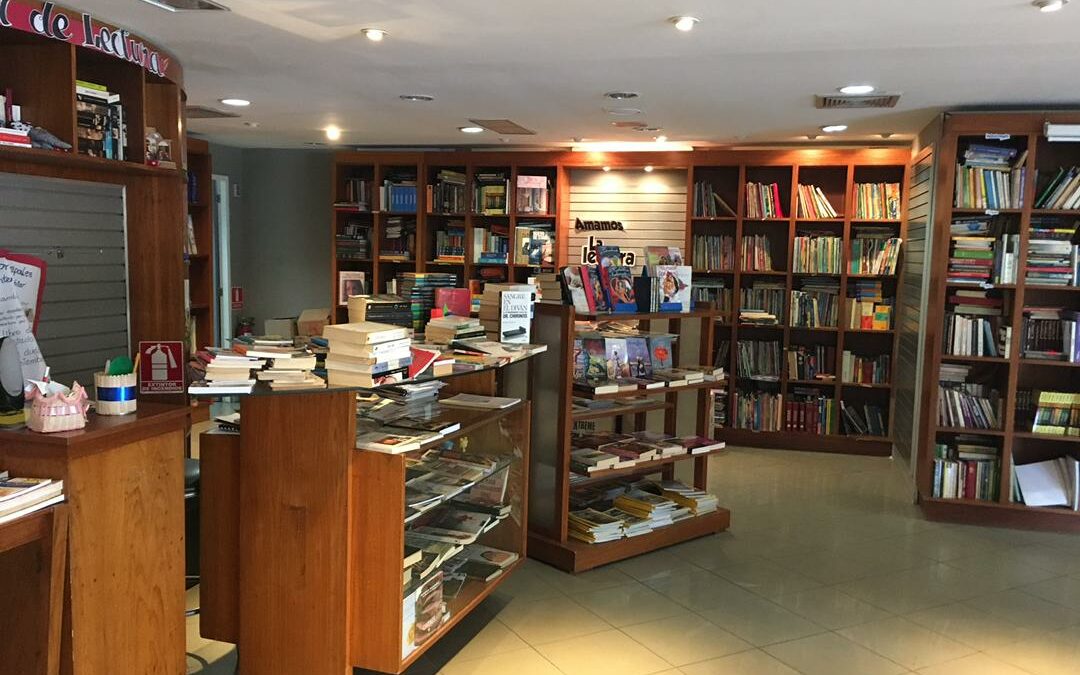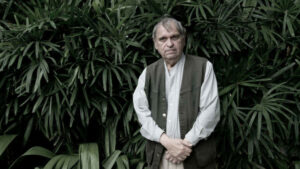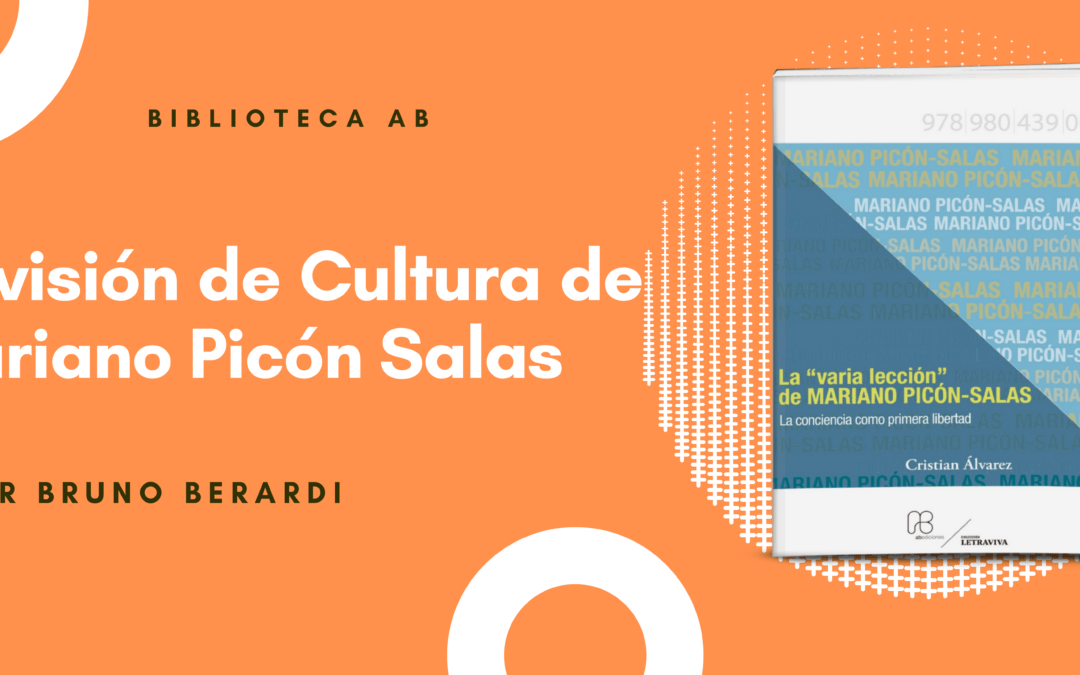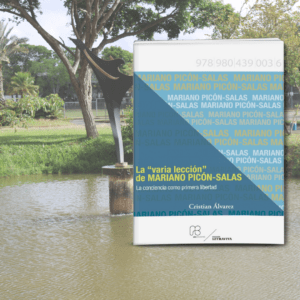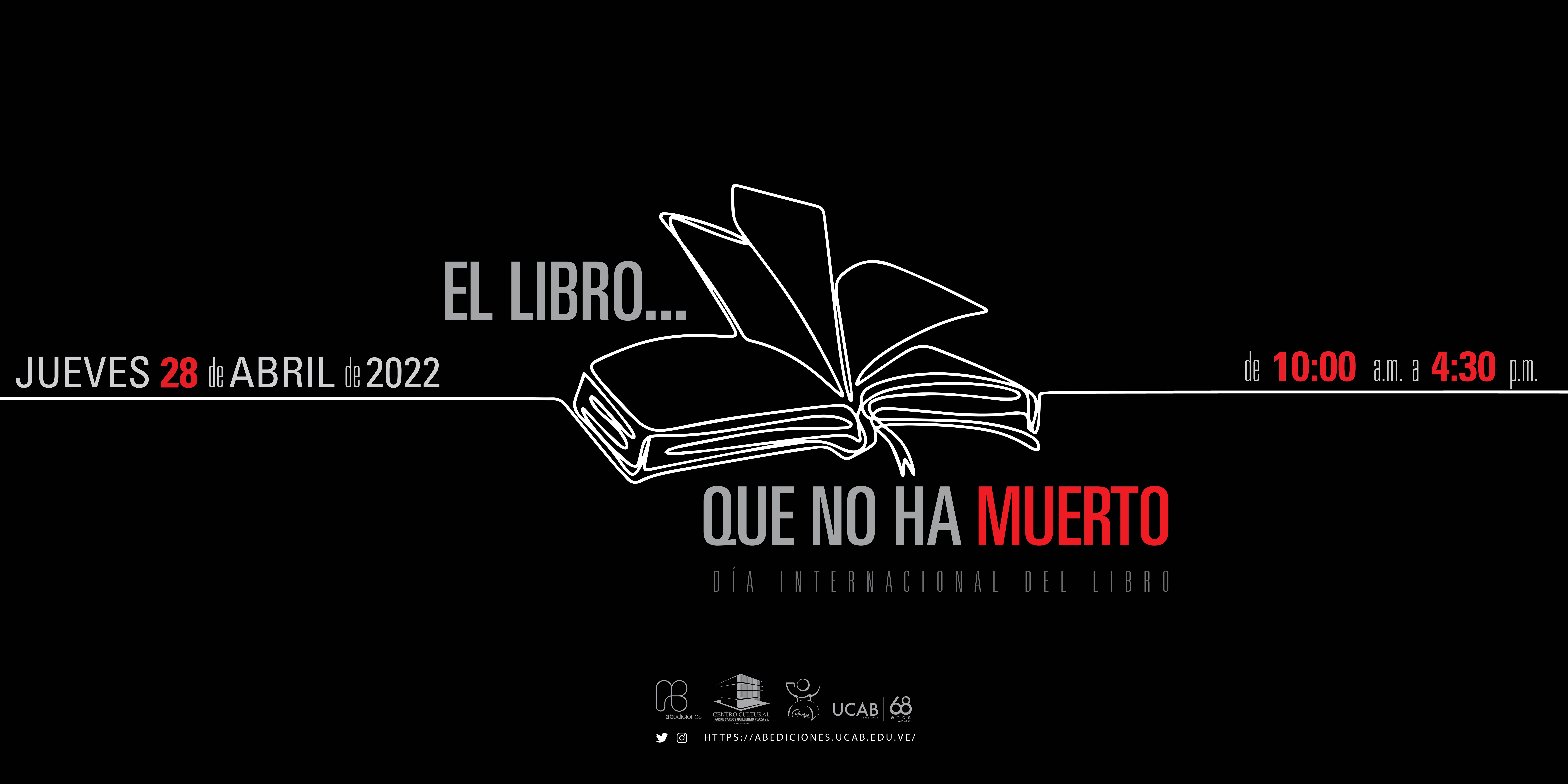
Día Internacional del Libro 2022: El libro que no ha muerto
Sofía Mogollón
El próximo 28 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro, cuyo día oficial se celebra el 23 de abril de cada año, se presentarán una serie de actividades en la Universidad Católica Andrés Bello que conmemoran no solo a la lectura, sino que además potencian el rol del libro al ser un agente activo de cambio en nuestra sociedad.
La presentación del libro Colorea y Conoce a San Ignacio de Loyola será la primera de las actividades en llevarse a cabo de la mano de su autora Katy Chacón de García, con palabras de R.P. Rafael Garrido y el padre Jesús María Aguirre a las 10 a.m. En el evento se dictará un taller en colaboración con UCAB Guayana y los niños de esta comunidad, lo que reforzará los lazos entre ambas sedes al tiempo que le otorga un espacio de crecimiento y recreación a todos los involucrados en el evento.
De 11 a 12 m. se presentará en la sala Loreto “El libro, su producción y venta” un foro en el que se hablará en profundidad del proceso editorial con Sergio Dabhar, Miguel Pérez, José Ramón Gutiérrez y Mariela Mendoza, todos profesionales dedicados a la edición, impresión, distribución y difusión del libro en sus diversos procesos. Luego se presentará “¿La cultura en el denominado estado comunal?”, una conferencia en la que se tratará cómo se concibe la cultura dentro del proyecto de ley de Estado Comunal, de la mano de Ninoska Rodríguez.
Las actividades de la tarde darán inicio con la tertulia “El libro y las bibliotecas en la Venezuela de hoy”, un encuentro que reúne a tres personalidades activas de este gremio y que pretende hacer un recorrido histórico en torno al funcionamiento de las bibliotecas: Virginia Betancourt, fundadora del Banco del Libro, Carole Leal, directora de la Academia Nacional de la Historia y a la profesora Mabel Calderín, directora del Centro Cultural y Biblioteca Central de la UCAB.
Finalizando la jornada se llevará a cabo el encuentro con el equipo de Lygno Productions con “Personajes de inflexión en el cine y comics” donde se abordarán los cánones dentro del género del cómic y sus formas de permeabilidad en el tiempo y en diversas plataformas como el cine y la televisión.
Por su parte, “Horacio Blanco y su desorden musical y literario” -con el vocalista de la banda Desorden Público- servirá como actividad de cierre. Este será un concierto en formato unplogedd que reunirá dos artistas importantes de la escena cultural venezolana de la mano de uno de los hitos musicales de nuestro país desde hace décadas.
Estos encuentros pretenden reunir tanto a grandes como pequeños al resaltar la importancia del hábito de la lectura desde temprana edad y también al invitar al diálogo en diversos temas de interés social, político y comunicacional. Este día, además, servirá para visualizar lo que será la séptima Feria del Libro del Oeste de Caracas, un evento en el que libreros, estudiantes y demás caraqueños se reunirán a finales de noviembre del presente año en el campus de la UCAB, como ya es tradición, para celebrar la lectura en medio de un contexto que continúa censurando espacios de difusión cultural.
Así, música, historia, y literatura se reunirán en un mismo día bajo la mirada de diversos espacios –tanto físicos como digitales- de la Universidad Católica Andrés Bello para conmemorar al libro y sus diversas formas de expresión y expansión en nuestra sociedad.
Como verán, cada una de estas actividades tendrán como objetivo la reflexión profunda de nuestra sociedad a través del libro y su impacto en nuestro día a día, pues el libro es y será una forma de resistencia cuyo medio de expresión es la palabra. Su garantía será, entonces, una apuesta por la supervivencia de la vida civil a través del conocimiento que se reconoce y celebra cada 23 de abril desde 1988.
Quienes no puedan asistir de forma presencial, podrán seguir el evento a través de las plataformas de zoom con los siguientes enlaces:
Colorea y conoce a San Ignacio: https://ucab.zoom.us/j/91822043268
El libro. Su producción y venta: https://ucab.zoom.us/j/91940707480
¿La cultura en el denominado estado comunal?: https://ucab.zoom.us/j/99195558179
El libro y las bibliotecas: https://ucab.zoom.us/j/96168143073
Personajes de inflexión en los cómics y el cine: https://ucab.zoom.us/j/91693366539